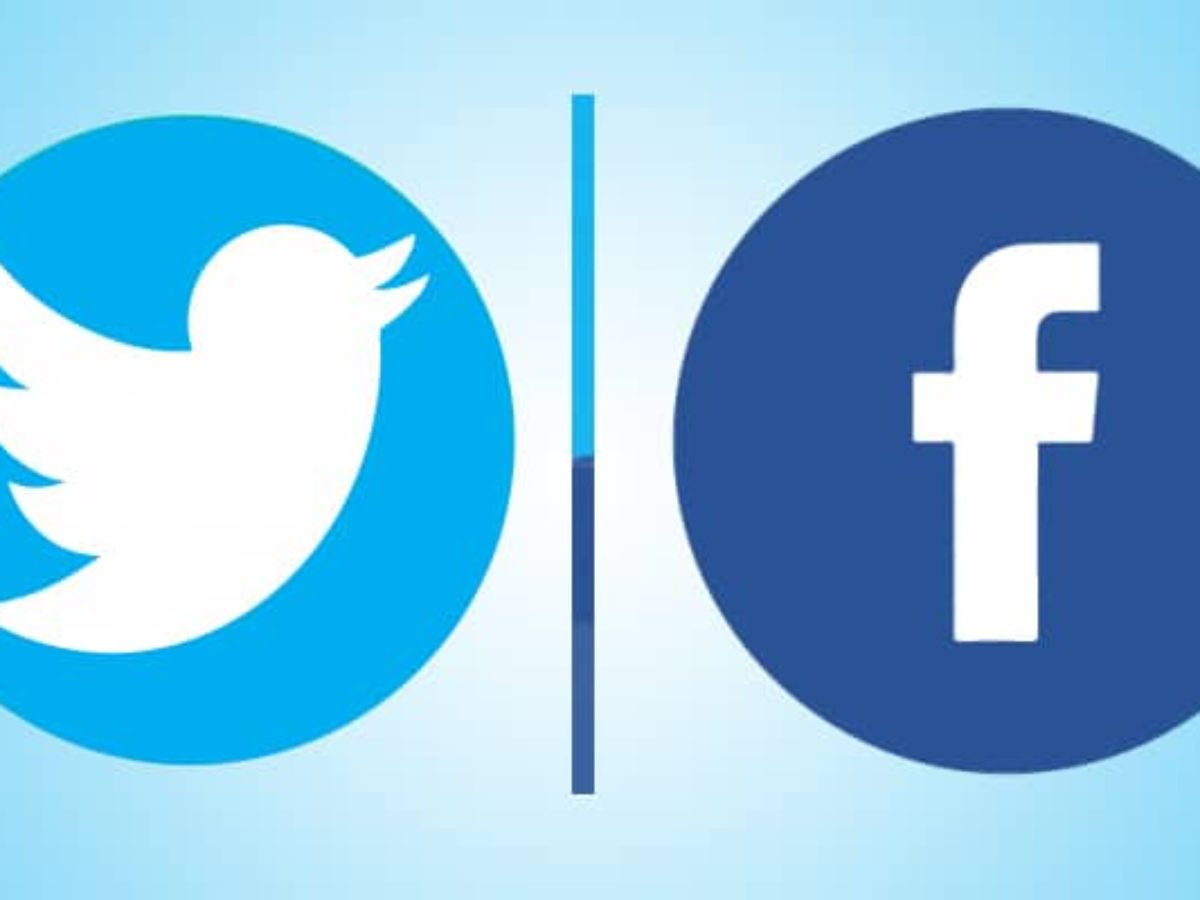La 1 estrena este domingo 'La piel que habito', la premiada cinta de Pedro Almodóvar protagonizada por Antonio Banderas y Elena Anaya. El largometraje, participado por TVE, se emite por primera vez en televisión en 'La película de la semana', coincidiendo con el estreno en las salas españolas de la nueva apuesta de Almódovar, 'Los amantes pasajeros': el contraste entre una y otra es abismal.
En un diccionario de cinematografía, el término obra maestra es de aquellos que requiere especial atención. Esta no es una palabra que se use a menudo (especialmente en los tiempos que corren para la gran pantalla) y distinguir a un director con dicho halago implica fundamentalmente 2 cosas: por un lado, que su película es excelsa en cada aspecto cinematográfico que se evalúe, que su guión es firme y conmociona, que sus actores han conseguido encarnar a la perfección a sus personajes, que su fotografía, su música, la manera como se han compuesto y encadenado los planos nos ha sumergido en algo similar al síndrome de Stendhal.
La otra consecuencia, como diría mi abuela, es que habiendo conseguido que alguien considere una película tuya una obra maestra, ya te puedes morir tranquilo. Pues bien, señor Almodóvar: yo le digo que usted ha creado una obra maestra. Usted ha hecho que yo me ahogue en la sala de cine apabullado por la posibilidad de que alguien en este planeta pueda crear algo tan bello. Usted ha hecho que al salir de esa misma sala, inexplicablemente rompiera a llorar. Porque el distintivo obra maestra incluye una dimensión que quizás algunos pasan por alto y es la dimensión íntima: una obra maestra lo es porque aquel que la ve así lo siente, no tanto porque se lo diga no sé quién. Y lo siente porque en la pantalla ha visto algo más que una película hermosa. Se ha visto a sí mismo. Ha visto su historia.

Image by quapan via Flickr
La piel que habito, basada en la novela Tarántula de Thierry Jonquet, nos habla de un cirujano, el doctor Ledgard, cuya esposa padeció importantes quemaduras en un brutal accidente de coche. Tras perderla, el doctor se obsesiona con la idea de encontrar una nueva piel con la que hubiera podido salvarla. Y, claro, necesita alguien con quien hacer sus experimentos. Más allá de esta sinopsis demasiado simple para la profundidad del filme, lo verdaderamente importante es conocer el gran secreto de la historia, y como no quiero que nadie me denuncie en la policía por haber cometido el mayor spoiler del año, prefiero callar y no privaros de la magia que a mí aún me late en el pecho.
Esta es una historia que tiene el temple, la emoción, el pulso reservado a las grandes tragedias. Almodóvar nos sitúa en el Toledo de 2012, pero también nos podría haber llevado al de 1456 o al de 3456, porque La piel que habito es una historia atemporal y su significado universal. De lo que nos habla Almodóvar es de hasta dónde puede llegar un ser humano por amor. De cuánto puede llegar a depravarse su mente con el fin de recuperar a la persona amada.
Esa persona es una mujer y el nombre da lo mismo, porque por mujer Almodóvar entiende feminidad y todo lo que este concepto lleva implícito. A partir de esa premisa, el director manchego hilvana esta narración de un Pigmalión/Robert Ledgard, este oscuro relato de un varón que quiere a su Galatea al precio que sea. Y esa Galatea es Vera y, como en el mito clásico, es el cuerpo el elemento que señala la relación entre lo masculino y lo femenino. El cuerpo como preciado fetiche y el control sobre el mismo como garantía de una satisfacción irracional del deseo. Esa irracionalidad puede ser fuente de placer durante un tiempo pero catapulta inevitablemente al fracaso. Porque Almodóvar recupera la máxima que jugar a ser Dios es peligroso, que manipular la vida es un riesgo y que transformar la personalidad de alguien para saciar nuestro apetito es la antesala de la muerte.

Image via Wikipedia
La piel que habito, podemos decirlo ya, es el Vértigo de Almodóvar y, si se quiere, es la escena en la que Kim Novak sale del baño convertida de nuevo en Madeleine alargada 117 minutos.
Y en esos 117 minutos el manchego nos habla de un hombre incapaz de relacionarse con el sexo femenino de una manera sana. Ledgard vive del ideal de su mujer fallecida y el lastre de ese recuerdo le impide mirar más allá. Lo femenino se convierte entonces en ficción y él, como científico(cineasta), quiere reproducirla para que el pensamiento devenga carne. El tema de la ilusión es la otra gran baza sobre la que se sustenta la película y, más concretamente, la lucha entre lo ficticio y lo real.
Ledgard vive entre los muros de su casa, obsesionado por crear a su criatura, pero ese proyecto no es más que placebo para rebajar el dolor de la realidad. El flashback que ocupa gran parte de la película nos descubre un pasado plagado de desgracias, de dolor y de pérdidas, y la verdad sobre un hombre condenado a padecer las consecuencias de su tiranía. Él ama lo femenino, pero no puede hacer nada para ser un repelente del mismo. Su mujer fallece. Su hija se vuelve loca. La mujer que lo crió lo tiene por un necio. Por eso Ledgard se ha ocupado de crear una nueva piel con la que reencarnar a su esposa: como demiurgo, se encarga de señalar quien es el padre y a quien se debe respeto. Vera es el sueño de la mujer perfecta y su piel un horrendo trato mercantil donde el beneficio es el amor. En la letra pequeña, claro, se lee traición y venganza.
Porque esas capas de nueva vida son en realidad una superficie con la que se quiere tapar un tiempo pretérito que aún supura, con la que se quiere maquillar un daño irreversible, una materia con la que se construye no a un ser humano sino a una escultura. Una escultura que aparentemente no tendría porque sentir, ya que se la ha dotado de una piel resistente a las amenazas externas, pero bajo cuya piel sigue habiendo un alma. Un alma torturada por la necedad de otro. Y de este modo, como sucede en tantas otras pelis, esa escultura/autómata/robot ,un día empieza a sangrar y se da cuenta que su cuerpo, que a priori es señal de excelencia, en realidad es una condena. El cuerpo artificial como losa. El cuerpo artificial como mercancía del placer. Y la necesidad de deshacerse de éste para poder recuperar la personalidad auténtica.

No es de extrañar que en este filme Almodóvar haya rellenado la casa de Ledgard de cuadros con mujeres desnudas y esculturas que resaltan la voluptuosidad femenina. Todas esas son expresiones de belleza (la belleza y la perfección que persigue Ledgard) pero, al mismo tiempo, son marcas, son cánones establecidos sin consenso e impuestos sobre un grupo, en este caso la mujer, quien ha de arrastrar sus consecuencias en silencio. Hasta el día en el que los grilletes estéticos se rompen...
Almodóvar compone una gran metáfora para la creación y, particularmente para los creadores, y más particularmente aún para los cineastas. A nadie se le puede escapar que esas capas de piel que pone sobre Elena Anaya son en realidad finas capas del celuloide que Almodóvar también necesita para moldear a su película (a su criatura). Y en este sentido, La piel que habito, como cruento canto a la creación (cinematográfica) y sus desvaríos, se centra muy especialmente en la relación entre el director y su actor. La depravación que marca la película, y que es el gran spoiler de este filme, lo que señala es la decidida intervención de los autores en la caracterización psicológica de sus protagonistas y el hostigamiento al que los someten con el fin de satisfacer su voluntad creativa.
Porque del mismo modo que Ledgard quiere que (X) sea como su mujer, también Almodóvar quiere que Elena Anaya se convierta exactamente en el personaje que él tenía en su cabeza. La idea de la habitación clausurada bajo vigilancia permanente en la que vive la criatura ejemplifica eso que comentábamos: ese cuarto es en realidad la mente del artífice, el útero donde se está formando su ser, el cuarto de baño en el que se interna Judy Barton y sale Madeleine Elster. Por ello, el regreso al hogar de la criatura y la afirmación de su identidad mencionando su nombre real entre lágrimas, no anuncia sólo la libertad de Vera sino también la de la “persona” encargada de interpretarla, que al término del filme podrá recuperar su yo auténtico y abandonar el cuerpo ficticio de Elena Anaya. Ser o no ser, esa es la cuestión central de La piel que habito.
La película propone una metamorfosis tan dispar (¡ya me estoy yendo demasiado de la lengua!) que uno no puede sino presenciar las excentricidades de un loco, que es básicamente lo que es Almodóvar. Y esa locura, quizás más que en cualquier otra de sus películas, se ha acabado fusionando de tal modo con el producto fílmico que, al fin, La piel que habito es una criatura en sí misma y padece las mismas evoluciones que las que el director exige a sus intérpretes. Almodóvar quiere ofrecernos un gran melodrama a lo Douglas Sirk, al que el director no sólo admira sino que ama e imita, pero todo resulta tan bizarro y a veces tan paródico, que la comedia se deja entrever en más de una ocasión haciéndonos reír en instantes que, en realidad, están cargados de miseria humana. Y es que La piel que habito peca de enorme inverosimilitud y cuesta creer que de veras Almodóvar se propusiera adentrarse en el género del terror, pero asumiendo que las paradojas son actos conscientes, se tiene que jugar a su juego. El resultado es una experiencia bipolar, esquizofrénica, en el que Almodóvar parece haber querido mostrar todas las vertientes de su personalidad. Todas las vertientes de su yo creador. Y por eso hay pasión. Hay humor. Hay sexo. Hay glamour grotesco. Y también nuevos ingredientes que a priori no son marca Almodóvar como el terror o el thriller. De esa combinación sale, por ejemplo, un tío vestido de tigre que viola a una mujer en un cuarto minimalista. O un doctor que intimida a su criatura con objetos fálicos de distintos tamaños. La piel que habito no tiene límites y esa impresión es la semilla de la trama. La amoralidad. La ausencia de ética. Romper fronteras infranqueables para conseguir nuestras fantasías. Ese es el gran pecado.
Decir que Almodóvar es un virtuoso en su realización es decir algo obvio. Así que básicamente lo que me gustaría apuntar son algunos detalles y momentos culmen en los que verdaderamente he quedado cautivado. El uso de la luz es increíble y como José Luis Alcaine no se lleve el Goya a mejor fotografía, me voy a personar frente a la Academia. Con su manipulación consigue dar un volumen casi onírico a la figura de Elena Anaya mientras permanece encerrada en la habitación, componiendo auténticos lienzos dignos de Hopper. Almodóvar se manifiesta en esta película abiertamente pintor (no es casual, como decíamos, que la casa de Ledgard esté repleta de cuadros) y, sobretodo en los planos más cerrados, vemos un decidido contacto con la abstracción y el minimalismo. El director ha sabido contenerse, algo raro viniendo de él, y su expresión ha ganado en fuerza. Decantarse por ese estilo en la composición y el montaje resulta acertado, porque en el vacío minimalista el drama se concentra y su efecto reverbera. Qué decir del vientre de Elena Anaya respirando profundamente. O la fusión del cuerpo de Antonio Banderas con la pantalla desde la que observa a Vera a distancia. O el genial plano final con los cuerpos de los fallecidos (¡no he dicho cuales!) delimitando un círculo de muerte del que Vera puede al fin escapar.
Son sólo algunas catas del banquete de los sentidos que tiene preparado Almodóvar para sus espectadores. En el que por cierto, también se sirve una banda sonora que pienso ir a comprarme en cuánto acabe de escribir esta crítica. Alberto Iglesias ha elaborado unas piezas de una elegancia sublime, que en las escenas de mayor tensión nos devuelven al melodrama de la vieja escuela. El tema central, con el que se estrenó el tráiler, es inmediatamente un clásico. Almodóvar no está tan resuelto quizás en el montaje y abusa de secuencias pasadas que no acaban de fluir con el conjunto de la narración; muchos de los flashbacks sobran por ser excesivamente explícitos o por aportar información que no altera el sentido de la trama, como por ejemplo la secuencia en la que regresa dos veces al laberinto para anticipar y luego probar una violación, o la larga explicación de Marisa Paredes sobre el pasado de Ledgard y su esposa. Sin embargo, esos pasajes reiterativos le sirven como excusa para seguir mostrando su habilidad como creador. O como director con chispa porque la secuencia en la que aparece su hermano Agustín está en el montaje final porque Almodóvar sabe contarnos tragedias, pero el humor castizo también le pierde.

Image by PanARMENIAN_Photo via Flickr
Y vamos terminando ya con los actores. Lo primero que cabe resaltar es que, con el fin quizás de no contribuir a la inverosimilitud que ya de por sí distingue a la historia, Almodóvar ha preferido retener su tendencia a lo excéntrico y, por lo general, sus criaturas se nos antojan más humanas que de costumbre y menos paródicas de sí mismas. Por otro lado, se ha producido una importante segmentación en el reparto, de modo que unos tienen un protagonismo que defienden con garra y otros, relegados a tramas secundarias, no disponen del suficiente tiempo para que sus personajes respalden el conjunto. En este sentido, Antonio Banderas y Elena Anaya son los capitanes del barco y los dos están sobresalientes. Lo más interesante es comprobar cómo ambos, en sus respectivos roles, han sabido efectivamente controlarse y no caen, ni él en el sadismo histriónico, ni ella en el histerismo al que tan pronto recurre Almodóvar para retratar al sexo femenino. Banderas firma un personaje misterioso y tremebundo a partes iguales, que consigue inquietar al público con ese rostro frío y esa manera de proceder quirúrgica, mecánica. El miedo que infunde el personaje es el resultado de sus acciones y sus modos, no tanto de una expresión que, por lo demás, Banderas mantiene rígida y consigue así psicopatizar. Esta más Bardem que nunca y me aventuraría a decir que se ha tragado No es país para viejos. De hecho, es esa misma postura severa, psicótica, la que a veces genera las extrañas situaciones cómicas que se cuelan durante el metraje, porque el doctor Ledgard anuncia cosas como una vaginoplastia con la firmeza y desapego de un coronel.
Hablando de contención, ese podría ser también el valor que Elena Anaya ha explotado en la concepción de su personaje. Salvo el momento ninja, donde por querer dar demasiado, por poco linda el ridículo, su dimensión emocional aflora levemente y a cuentagotas, ajustándose al ritmo in crescendo del filme. La actriz ha entendido la función de maniquí que lleva a cabo en buena parte de las secuencias, y esa esterilidad afectiva, combinada con lo psicopático de Banderas no deja frío sino que turba por su rareza en el contexto del cine del manchego; acerca a un tipo de drama que estalla por represión y que no lo hace en abundancia, sino en detalles o gestos concretos que van agregando tensión.
En los papeles secundarios, destacan Marisa Paredes como la sirvienta Marilia, que también se aleja de papeles más extravagantes que ha protagonizado en otras cintas, y Jan Cornet, Vicente, que se estrena como chico Almodóvar y se deja la piel, en todos los sentidos. Personajes como los de Eduard Fernández o Blanca Suárez no tienen el espacio suficiente para mostrar el potencial que sí podemos intuir. Fernández, claro, no tiene que demostrarnos nada, pero Suárez es una pena que no tenga más escenas, porque la chica prometía mucho con momentos desgarradores como los del laberinto. Bueno: y luego está Roberto Álamo, enfundado en un traje de tigre y protagonizando uno de los momentos más absurdos de la película y, según se mire, también uno de los más geniales. Su aparición, admitámoslo, chirría que da gusto pero satisfará a quienes aman el lado estrambótico de Almodóvar. Al resto les invadirá la vergüenza ajena.
Completo aquí la que creo es la crítica más larga de las que he escrito hasta día de hoy. Quizás sea así porque cuando has sentido algo que te ha desconcertado en exceso, lo más saludable es escribirlo y sacarlo todo. Esto ha sido, pues, un vómito en toda regla. Y tiene sentido esa explicación asimilando la película de Almodóvar, como ya hemos hecho, a una tragedia y viendo en ella la invitación a un ritual que debe culminar con la catarsis, esa suerte de purificación espiritual con la que se elimina la mala conciencia del espectador. Habiendo recibido Banderas el castigo y siendo apremiada Anaya con la libertad, se hace justicia divina y se restablece el orden. Por el camino habrán pasado muchas cosas.
La piel que habito puede haber sido una muy buena oportunidad para conocerse a uno mismo. Para indagar en nuestros sentimientos y en nuestra relación con los demás. Y, sobretodo, para recibir una lección sobre lo que es amor y lo que no lo es. Sobre lo que es humano y es vida y es sentimiento y es verdad, y lo que no es más que pura fantasía que se desvanece pronto. Almodóvar nos dice: vivir en una película, ser el director y querer manipularlo todo, tiene demasiados riesgos. Gran lección.
ojodepez tiene un blog de críticas de videoclips: laculpaesdelamtv.blogspot.com