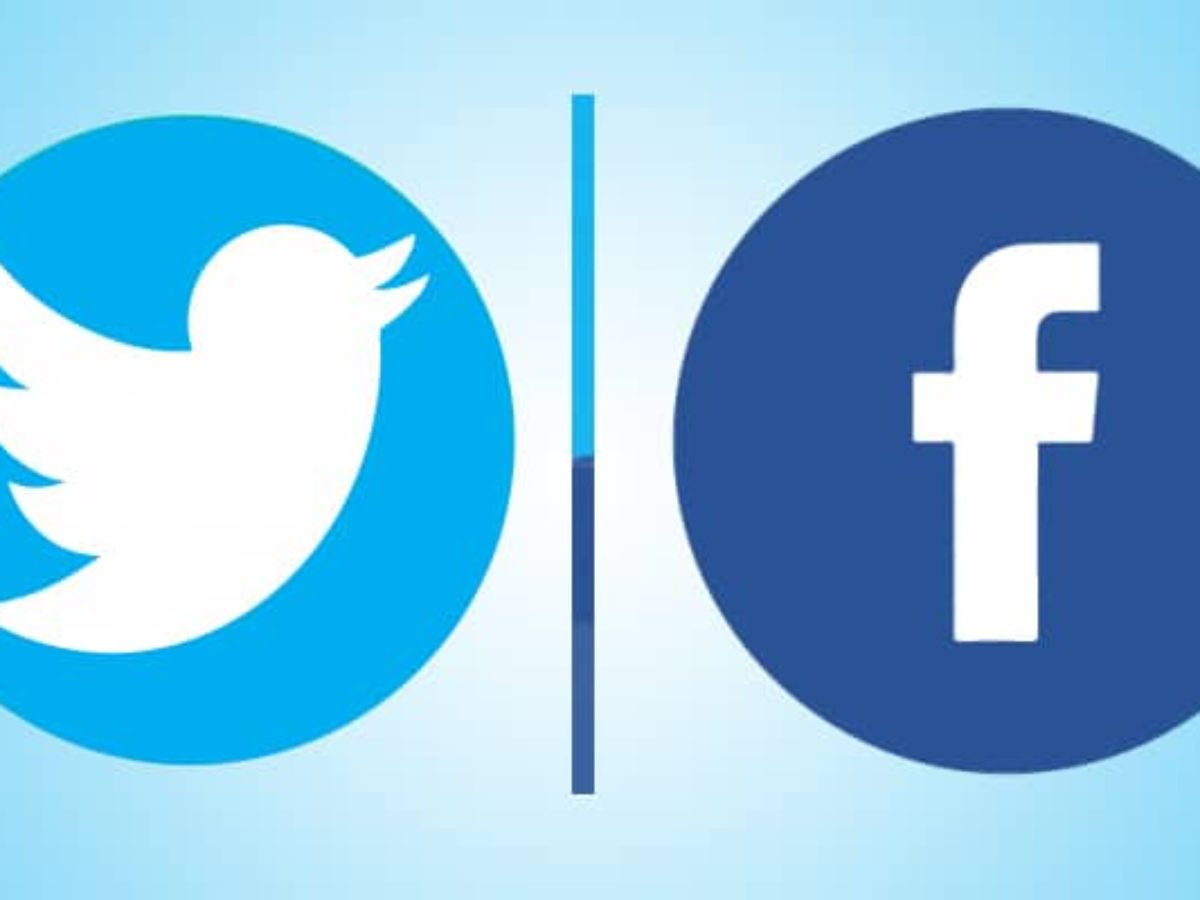Se pone el saco porque va a encontrarse con el piano y va a querer tocarlo, y sabe que un piano impone incluso más que una linda mina bajando por Corrientes en un atardecer de esos interminables y puros, impone más que cualquier cosa, y por ese respeto casi religioso se acaba de enfundar la chaqueta.
Se pone el saco porque va a encontrarse con el piano y va a querer tocarlo, y sabe que un piano impone incluso más que una linda mina bajando por Corrientes en un atardecer de esos interminables y puros, impone más que cualquier cosa, y por ese respeto casi religioso se acaba de enfundar la chaqueta. Pasea tranquilamente por ese gran salón con una enorme alfombra y alguna que otra estatua que quizás le inspire algo, pues su mano izquierda dibuja compases en el aire y con la derecha se mesa el pelo, los rizos alborotados, y la barba perfectamente descuidada. Nunca se había parado a mirarse en cuarenta y seis años, pero hoy se detuvo ante el gran espejo -todo en esa casa es desproporcionado-, colocado de mala manera contra la pared.
Se detuvo a conocerse, y se sintió ridículo metido en ese cuerpo, y sobretodo se sintió viejo, uno de esos viejos que no aceptan que son viejos porque en realidad no lo son, pero están en la edad del entendimiento y la aceptación. No va más. Se sacó un cigarrillo y lo fumó lentamente dejando que el humo destruyese lenta y placenteramente ese cuerpo de vieja gloria, de artista venido a menos, o a nada.
El salón es de un blanco pulcro, con grandes ventanales por donde entra la luz, y, durante veinte minutos todos los días, al atardecer, se inunda la sala de un color rosaceo o anaranjado, no sabría decir con exactitud, y es entonces cuando el piano suena a vida y calor humano, y a tango, y se puede soñar con estar vivo de verdad. Desde los grandes ventanales se puede vislumbrar todo el casco antiguo de la ciudad y si te asomas y te fijas con precisión, puedes ver las historias que se filtran por entre las paredes de los edificios y que se escurren por los callejones.
Así que arrastra los pies cabizbajo en dirección al piano. Nunca en todos los años de relación se había acercado a su compañero con tanto desarraigo, pero seguro que él le entiende mejor que nadie. Sonríe porque recuerda que alguna vez cantó algo así como ''yo puse las canciones en tu walkman, el tiempo a mi me puso muchos años'', y ahora lo está notando, carajo. Ahora se mira las manos mientras piensa de nuevo que es un viejete y él quiere seguir siendo un pibe -al menos ahora lo toma con humor-, y que seguro no podría escribir más canciones porque solo hablaría del tiempo y la angustia, y recuerda los días en los que escribía sobre un vestido y un amor, y sobre una mariposa teknicolor, y sobre como rodaba la vida.
Y todo esto piensa mientras se acerca al piano, su único amigo de verdad, su enemigo también, su amante, su compañero, su vida. Y lo rodea acariciándolo, y tararea una rumba, mientras se coloca las gafas y se acerca unos papeles que hay esparcidos por la tapa. No puede más que reir por no llorar al ver la cantidad de mamarrachadas escritas por él. No tanto por el contenido de las mismas, pues eso no ha cambiado, seguramente hay mujeres, y vida, y algo de drogas, e historias, y películas y disparos -''ya estamos a los tiros, los baleamos o nos matan''-.
Pero las palabras se escurren por el papel y no dicen nada, las palabras antes querían salirse del papel y volar por la habitación, y ahora simplemente se derriten de hastío, por no hablar de las rimas, que resuenan en las cuatro paredes como aquellas estúpidas canciones para niños sin sentido.
De repente entre todo el caos de hojas encuentra una que parece que le llama por su nombre. La coloca en el piano y se sienta en el taburete. Las palabras, los versos empiezan a clarearse y a juntarse armónicamente a los ojos del artista, que siente un cosquilleo en el estómago. Las rimas empiezan a tener sentido y el piano parece que se agita nervioso, impaciente, y las teclas tiemblan y hacen un ruido como un castañeo. Coloca las manos y presiona. Y entre una melodía sublime encaja la voz, que suena a vida. Y entonces, sólo entonces, la habitación torna a un color rosáceo o anaranjado, no sabría decirles, y el espejo acaba de caerse y estalla en mil pedazos.