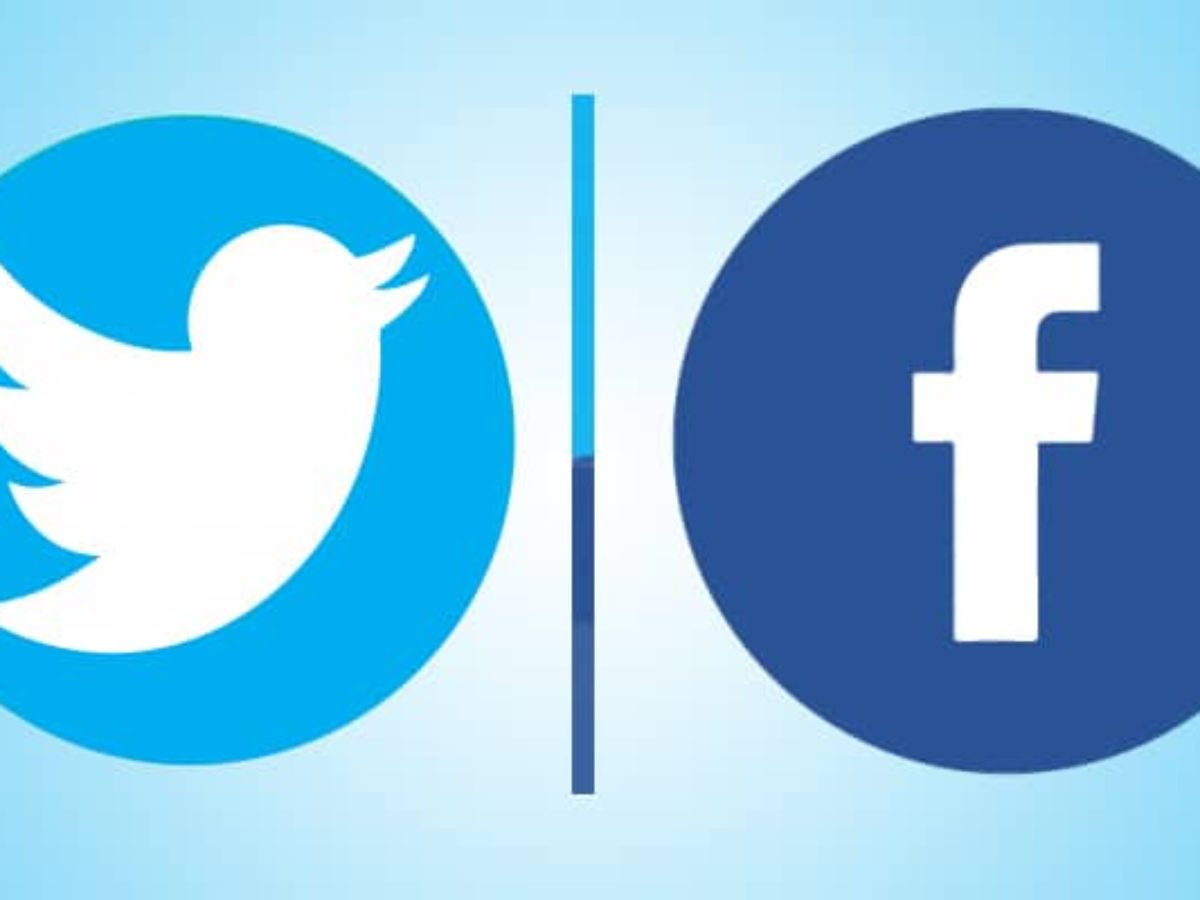Una actitud que tanto nos protege de meternos en problemas como nos desarraiga de la vida misma, creando en nosotros una especie de sensación de "suicidado o muerto en vida", y qué mejor que hacerlo en boca del propio
Charles Bukowski, alguien que lo padecía o aprovechaba de manera irreversible y que además lo explica muy claramente en uno de los relatos que encontramos recopilados en su libro
"Escritos de un viejo indecente". "Yo podía y puedo entender muy bien esta caída del gran poeta en un barril de mierda, pues, curiosamente, por lo que recuerdo, yo NACÍ con la Actitud del Hombre Congelado. Uno de los ejemplos que puedo recordar es cuando mi padre, un hombre, brutal, malvado y cobarde, me estaba pegando en el baño con aquel largo asentador de navajas de cuero. me pegaba con mucha regularidad; yo había nacido antes del matrimonio y creo que él me echaba la culpa de todos sus problemas. Solía canturrear: «¡ah cuando yo era soltero, entonces tenía siempre el bolsillo lleno!» pero no cantaba muy a menudo, estaba demasiado ocupado atizándome.
Durante algún tiempo, digamos antes de que yo llegase a la edad de siete u ocho años, a punto estuvo de imponerme este sentido de culpa y es que yo podía entender por qué me pegaba. Él buscaba denodadamente una razón, me obligaba a cortar la yerba del pradillo una vez por semana, primero transversalmente y luego a lo largo, y después debía igualar la yerba con tijeras. y si se me pasaba UNA hoja de yerba en algún sitio, en el pradillo delantero o en el trasero, me zurraba de lo lindo.
Después de la paliza, tenía que salir y regar la yerba mientras los otros chavales jugaban al béisbol o al fútbol e iban convirtiéndose en humanos normales. Siempre llegaba el momento decisivo en el que el viejo se tumbaba en el prado y ponía el ojo a ras con la yerba, siempre conseguía encontrar una: «¡allí, YA LA VEO! ¡TE OLVIDASTE UNA! ¡TE OLVIDASTE UNA!» luego gritaba hacia la ventana del baño donde, a aquellas alturas del proceso, estaba siempre mi madre, una delicada señora alemana.
—¡olvidó UNA! ¡LA VI! ¡LA VI!
luego oía la voz de mi madre:
—ah, así que SE OLVIDO UNA... ¡qué vergüenza, qué VERGUENZA!
creo que también ella me echaba a mí la culpa de sus problemas.
—¡AL CUARTO DE BAÑO! —me gritaba él—. ¡AL CUARTO DE BAÑO!
y yo entraba en el baño y salía a relucir el asentador y em pezaba la paliza, pero aunque el dolor era terrible, yo, yo mismo, me sentía completamente al margen de él; quiero decir que, realmente, aquello no me interesaba; no significaba nada para mí. No tenía ningún lazo con mis padres y así no sentía que hubiese ninguna violación de amor o confianza o cariño.
Lo más difícil era el llanto, no quería llorar. Era trabajo sucio, como segar el pradillo, como cuando me daban el cojín para que me sentara después, después de la paliza, después de regar el pradillo. Yo tampoco quería el cojín, así que, no queriendo llorar, un día decidí no hacerlo. Lo único que podía oírse era el chasquido del asentador de cuero contra mi culo desnudo, era un sonido extraño, carnoso y horrendo en el silencio y yo miraba fijamente los azulejos del baño. Llegaban las lágrimas pero yo no emitía sonido alguno, dejó de pegarme, normalmente me atizaba entre quince y veinte golpes; paró cuando me había dado sólo siete u ocho, salió corriendo del baño:
—¡mamá, mamá, creo que nuestro chico está LOCO, no llora cuando le pego!
—¿crees que estás loco, Henry?
—sí, mamá.
—oh, ¡qué fatalidad!
no era más que la primera aparición IDENTIFICABLE de El Muchacho Congelado. Yo sabía que tenía algún problema pero no me consideraba loco. era sólo que no podía entender cómo otras personas eran capaces de enfadarse con tanta facilidad, luego olvidar su enfado con la misma facilidad y ponerse alegres, ni cómo podían interesarse tanto por TODO cuando todo era tan aburrido.
Yo no era gran cosa en los deportes ni jugando con mis compañeros porque tenía muy poca práctica; no era el típico cobardica, no tenía ningún miedo ni tampoco era melindroso, y, a veces, hacía cualquier cosa y todas mejor que ellos... pero sólo a ráfagas... no parecía importarme en realidad. Cuando me liaba a puñetazos con uno de mis amigos, jamás conseguía enfadarme, sólo peleaba como algo inevitable, no había otra salida. Yo estaba Congelado, no podía entender la COLERA ni la FURIA de mi adversario. Me veía estudiando su cara y su actitud, desconcertado por lo que veía, en vez de intentar pegarle de vez en cuando, le atizaba un buen golpe para ver si podía hacerlo, luego volvía a caer en la letargía.
entonces, como siempre, mi padre salía corriendo de casa:
—¡se acabó! aquí no se pelea. se acabó. ¡kaput! ¡se acabó!
los chavales temían a mi padre. Todos escapaban corriendo.
—vaya hombre estás hecho, Henry; ¡te pegaron otra vez!
yo no contestaba.
—¡mamá, nuestro chico dejó que le pegara Chuck Sloan!
—¿nuestro chico?
—sí, nuestro chico.
—¡qué vergüenza!
supongo que mi padre reconoció por fin en mí al Hombre Congelado, pero aprovechó la situación en beneficio suyo cuanto pudo. «Los niños han de verse pero no oírse», solía decir; esto para mí era perfecto, no tenía nada que decir, nada me interesaba. Estaba Congelado; antes, después y siempre.
Empecé a beber hacia los diecisiete con chavales mayores que andaban holgazaneando por las calles y robaban en las gasolineras y en las bodegas. Interpretaron mi repugnancia hacia todo como falta de miedo, pensaron que mi indiferencia era valor. Yo era popular y no me importaba serlo o no, estaba Congelado. Me ponían delante grandes cantidades de whisky y cerveza y vino, y lo bebía todo. Nada podía emborracharme, de modo palpable y definitivo. Los otros caían al suelo, se peleaban, cantaban, se tambaleaban y yo me quedaba tranquilamente sentado a la mesa bebiendo otro vaso, sintiéndome cada vez menos con ellos, sintiéndome perdido, pero no había en ello nada doloroso, sólo luz eléctrica y sonidos y cuerpos y poco más.
Pero aún vivía con mis padres y era la época de la Depresión, 1937, y a un muchacho de diecisiete años como yo le resultaba imposible encontrar trabajo. Volvía a casa de las calles, tanto por hábito como por imposición de la realidad y llamaba a la puerta.
Una noche mi madre abrió la mirilla de la puerta y gritó:
—¡está borracho! ¡está borracho otra vez!
y oí la gran voz al fondo de la habitación:
—¿está borracho OTRA VEZ?
mi padre se acercó a la mirilla:
—no te dejaré entrar. Eres una desgracia para tu madre y para tu país.
—Aquí fuera hace frío. Como no abras la puerta la echo abajo, vine hasta aquí para entrar así que no hay más que hablar.
—No, hijo mío, tú no mereces entrar en mi casa. Eres una desgracia para tu madre y para tu...
fui hasta el fondo del porche, bajé el hombro y cargué. No había en mi actitud ni en mi actuación cólera alguna, sólo una especie de cálculo matemático, como si al llegar a cierta cifra tuvieras que seguir trabajando con ella. Me lancé contra la puerta, no se abrió pero apareció una gran raja justo en el centro abajo y, al parecer, la cerradura quedó medio rota. Volví otra vez al fondo del porche, bajé otra vez el hombro.
—Está bien, entra —dijo mi padre.
entré; pero entonces la expresión de aquellos rostros estériles, huecos, odiosa acartonada y pesadillesca hizo que mi estómago lleno de alcohol diese un vuelco, me puse malo y vomité sobre su magnífica alfombra que estaba decorada con El Árbol de la Vida; vomité a gusto.
—¿Sabes, lo que le hacemos a un perro que se caga en la alfombra? —preguntó mi padre.
—No —dije yo.
—I bien, pues le metemos la NARIZ allí! ¡para que no lo haga MAS!
no contesté. Mi padre se acercó a mí y me puso la mano en la nuca.
—Tú eres un perro —dijo.
No contesté.
—¿Tú sabes lo que les hacemos a los perros, no?
seguía apretando hacia abajo, bajándome la cabeza hacia mi lago de vómito sobre El Árbol de la Vida.
—Les metemos las narices en su mierda para que no caguen más, nunca más.
Allí estaba mi madre, la delicada señora alemana, en camisón, mirando en silencio. Yo siempre pensaba que ella quería estar de mi parte pero era una idea totalmente falsa, fruto de chuparle los pezones en otros tiempos; además, yo no tenía parte.
—Oye, papá —dije—, QUIETO.
—¡No, no, tú sabes lo que le hacemos a un PERRO!
—te digo que pares.
siguió apretando, bajándome y bajándome la cabeza. Tenía casi la nariz en la vomitada, aunque yo era el Hombre Congelado, Hombre Congelado significa Congelado, no fundido. Sencillamente no podía ver que hubiese motivos para meterme la nariz en mi propio vómito. Si hubiese habido una razón yo mismo habría metido allí la nariz. No era cuestión de HONOR o RABIA, era cuestión de verse desplazado de la MATEMÁTICA particular de uno.
Yo estaba, para usar mi término favorito, disgustado.
—Quieto —le dije— ¡te lo digo por última vez, estáte quieto!
Casi me metió la nariz en el vómito.
Giré, me agaché, y le enganché con un gancho perfecto y majestuoso, le aticé de lleno en la barbilla y cayó hacia atrás pesada y torpemente, todo un imperio brutal se fue a la mierda, por fin, y él se derrumbó en su sofá, bang, los brazos abiertos, los ojos como los de un animal drogado. ¿Animal? el perro se había rebelado contra el amo. Avancé hacia el sofá, esperando que se levantara, no se levantó, se quedó simplemente mirándome. No se levantaría pese a toda su furia, mi padre había sido un cobarde; no me sorprendió. Luego pensé, si mi padre es cobarde, probablemente yo sea un cobarde, pero al ser un Hombre Congelado, esto no me producía ningún dolor. No importaba, ni siquiera cuando mi madre empezó a arañarme la cara con las uñas, chillando y chillando:
—¡le pegaste a tu PADRE! ¡le pegaste a tu PADRE! ¡le pegaste a tu PADRE!
no importaba, y por fin volví la cara del todo hacia ella y la dejé rasgar y chillar, tajar con sus uñas, arrancarme carne de la cara, la jodida sangre goteando y deslizándose por mi cuello y mi camisa, salpicando el jodido Árbol de la Vida con gotas y trozos de carne. Esperé, sin interés ya.
—¡LE PEGASTE A TU PADRE!
luego fue dándome los arañazos más abajo. Esperé pero cesaron. Luego empezó otra vez, uno o dos.
—Le... pegaste... a... tu... padre...
—¿acabaste? —pregunté; creo que fueron las primeras palabras que le dirigí aparte de «sí» y «no» en diez años.
—Sí —dijo ella.
—Vete a tu dormitorio —dijo mi padre desde el sofá— te veré por la mañana, ¡por la mañana hablaremos!; sin embargo, por la mañana él era el Hombre Congelado, aunque imagino que no por elección."
Fragmento extraído única y exclusivamente con fines didácticos del libro "Escritos de un viejo indecente" de Charles Bukowski.