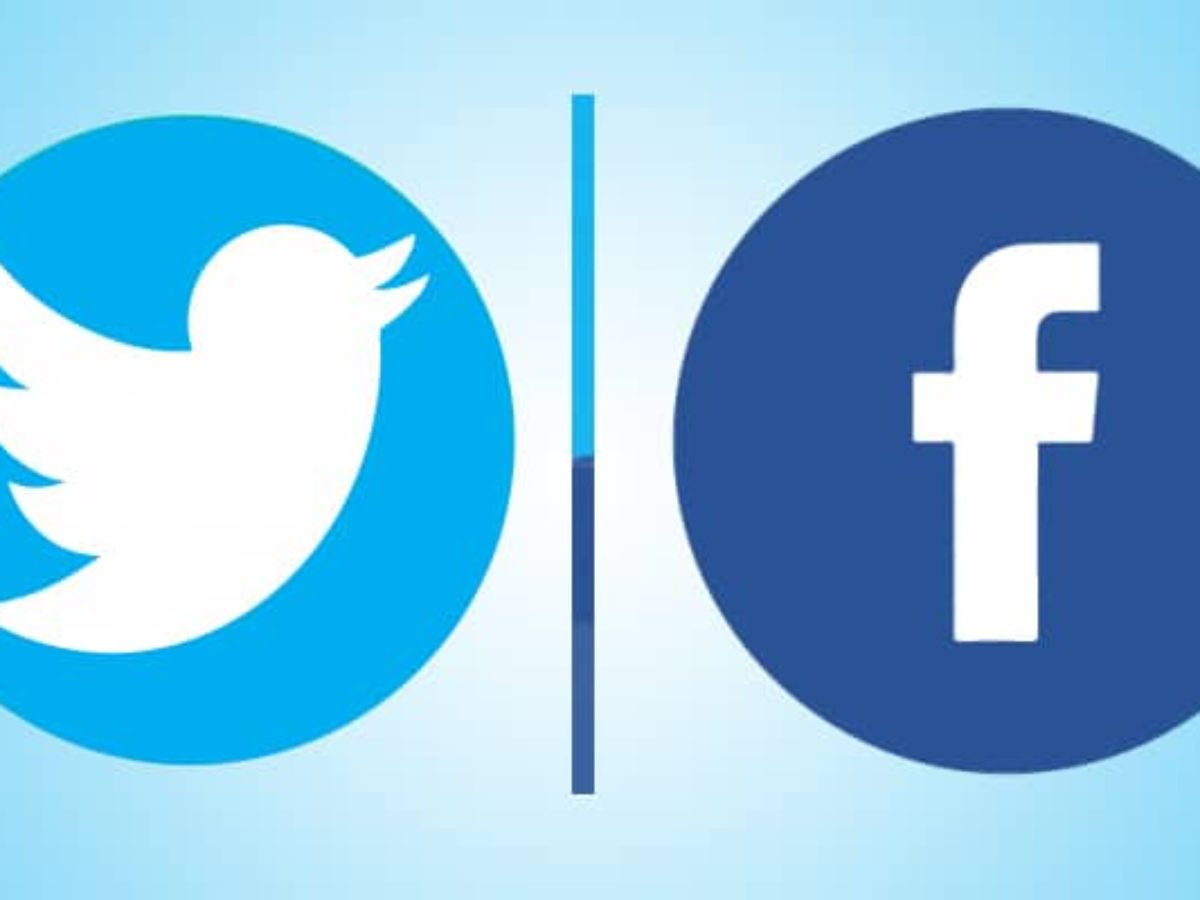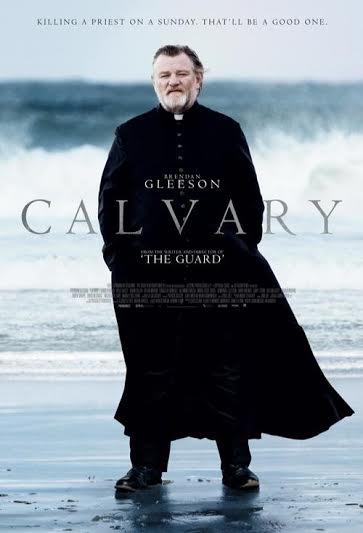
McDonagh realiza su trabajo más profundo con Calvary.
Cierto es que continúa afilando aquel humor negro y tan desvergonzado del que hacía gala una vez más Brendan Gleason en El Irlandés, pero aquí no solo arremete contra un estado policial, sino que se atreve a mezclar sin ningún miramiento temas tabúes como el abuso a niños por parte de curas, el suicidio o la Fe por nombrar algunos.
Gleason es un sacerdote con buenas intenciones en la Irlanda rural donde conviven los individuos que forman una comunidad atípica pero representativa de la sociedad actual. Todos y cada uno de ellos representan de algún modo la parte más fea de nosotros mismos, feroces y malvados con quien quiere ayudarnos y a la cual debe plantar cara nuestro protagonista a diario para no salirse del camino recto.
No nos engañemos, esto al final no se trata de Dios, aunque la iglesia está constantemente presente en el film. El hacer las cosas bien y ser una buena persona es más que una ardua tarea, pues enfrentarte constantemente al cinismo y la burla de todo un pueblo por querer seguir tu camino o representar algo tan divino puede hacerte abandonar en tu empeño, caerte más de una vez e incluso tocar fondo.
Todo un calvario sufrido por Gleason para apoyar a sus feligreses y enseñarles a perdonar, quizá la lección más importante que esta sociedad debería aprender pese al dolor y odio que anida en nuestros corazones y que termina siendo nuestra mayor dolencia.
Al igual que ha pasado durante toda la historia de la humanidad, nosotros no queremos que nos salven, queremos arder en el infierno y ojo con quien intente ayudarnos, pues nos lanzaremos sobre él como lobos hambrientos.