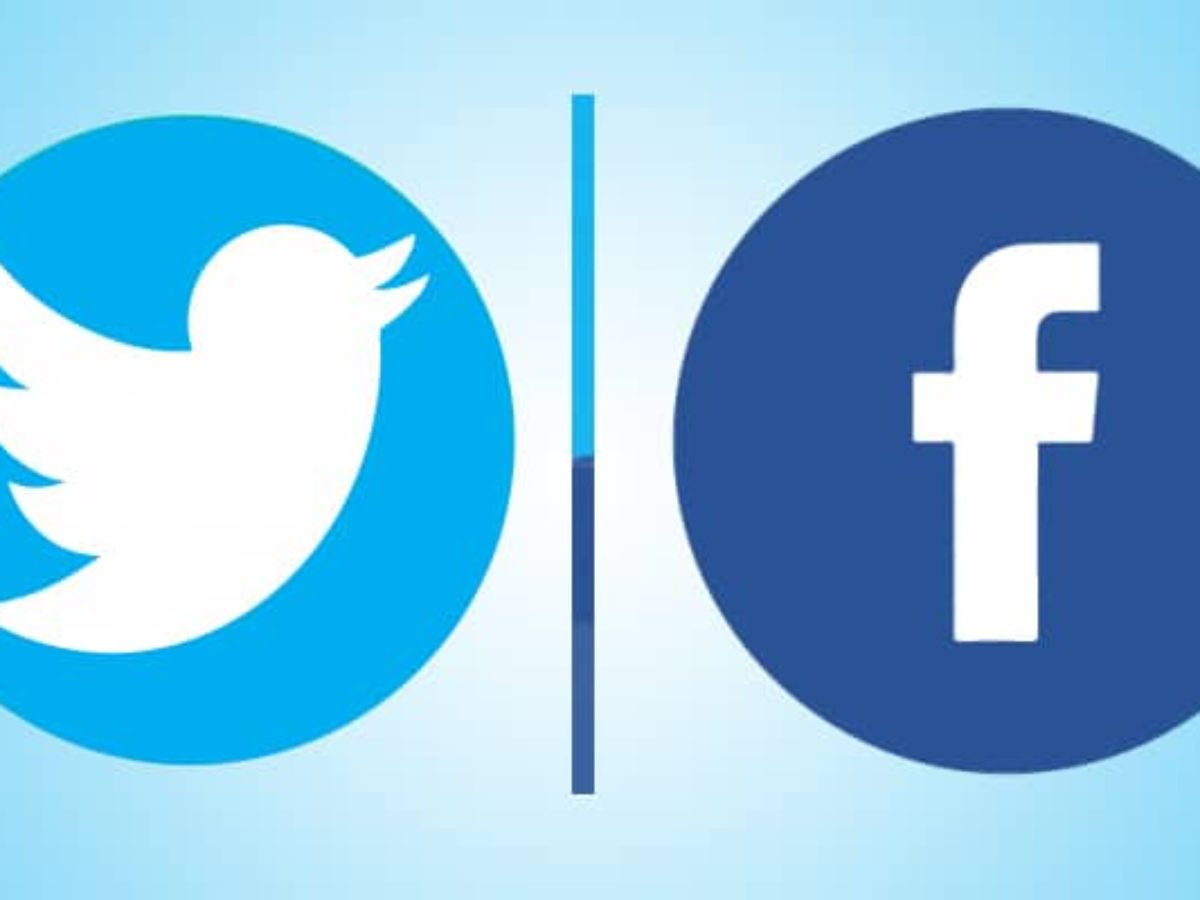St. Vincent no presenta nada nuevo. Hemos visto su argumento y personajes unas cuantas veces dibujados en el cine. Gran Torino es un buen ejemplo de personaje hastiado, cascarrabias y enfadado con el mundo que por circunstancias ajenas debe hacer cargo de la educación de un niño.
Quizá el testigo que recoge Bill Murray respecto a la de Eastwood es el hecho de darle una vuelta de tuerca a ese estereotipo y añadirle más matices como jugador, putero y alcohólico.
Nuestro protagonista es un grandísimo perdedor y es ahí donde reside su éxito. Claro que queremos saber que le ha hecho la vida para ser así, pero poco a poco, lo que nos interesa a los seres humanos es identificarnos con perdedores, cuanto más jodidos, mejor.
Melfi, alumno aventajado o hijo bastardo de Alexander Payne, logra dar con la fórmula para que nos veamos reflejados en un espejo. Es la vida que nos espera dentro de veinte años. No hay otra manera de enfocar nuestra vejez.
La película transcurre por una oscura senda en la que da cierto gusto regocijarse pese a anunciar un final tan luminoso como previsible. Lástima que su director no corriera más riesgos a la hora de forzar un poco más esa maquinaria del mal rollo, pues es a la hora de interiorizar en su personaje principal, cuando más puntos se atribuye su creador.
No obstante, a sabiendas de lo edulcorado que resulta el pastel, no deja de ser un gusto comérselo y querer repetir una y otra vez, ya que ese regusto a loser que deja el enorme Murray es tan familiar como inolvidable.