 En Septiembre, el día dos, haría cuatro años que estaba en nuestra vida, la mía, la de mi pareja y la del resto de nuestra familia animal, un ser de esos que te marcan sin que te des cuenta. Y digo sin que te des cuenta porque lo hizo tan suave, tan despacito, que sólo cuando te parabas a recapitular, eras consciente de ello.
En Septiembre, el día dos, haría cuatro años que estaba en nuestra vida, la mía, la de mi pareja y la del resto de nuestra familia animal, un ser de esos que te marcan sin que te des cuenta. Y digo sin que te des cuenta porque lo hizo tan suave, tan despacito, que sólo cuando te parabas a recapitular, eras consciente de ello.
Llegó muy enferma, algo desnutrida y débil. Pero desde el primer día se mostró agradecida, o eso quisimos pensar, porque la habíamos acogido en nuestra casa. No había sido mi primera opción, he de reconocerlo. A su lado, o más bien encima, en una jaula donde no estaban los enfermos, había otro animal. Era un gato gris, rayado, con una mirada color miel y una postura de esfinge, capaces de dar al traste con la más férrea resistencia a sus encantos. Esa era mi primera opción. Pero cuando mi pareja vió a la pequeña gatita blanca, flaca, tan enferma junto a otros convalecientes, con una especie de mucosidad verduzca que le salía de nariz y lagrimales, no pudo contener la conmoción y decidió que era esa la gata que quería llevarse a casa. Al fin y al cabo, el gato gris seguro que iba a tener más posibilidades que ella de ser acogido por alguien que lo cuidaría bien. Y así fue como aquella pelusa blanca y gris llegó a nuestra casa.
Pronto descubrimos su carácter independiente, extremadamente cariñosa, pero con una personalidad fuerte que no permitía que nadie la molestase en exceso. De ahí su nombre: Connie. Igual que la hermana de Michael Corleone. Y es que todos en casa tienen nombre de personajes de película.
Connie se recuperó de su enfermedad con una rapidez inusitada. Y en cuanto estuvo en plenas facultades, fue cuando empezamos a ver de lo que era capaz esa pulguita bicolor. Dueña del sofá, se estiraba a todo lo largo impidiendo que incluso los humanos de la casa, que supuestamente deberíamos ser los que mandan, pudiésemos estar todo lo cómodos que quisiéramos. Y cuando te sentabas o te tumbabas en el sofá, aprovechando que no estaba ella por ahí, enseguida aparecía de la nada, para ponerse encima de ti y amasar en tu barriga como si quisiera hacerse un hueco en tu pecho para dormir como un cachorro. Pero no nos importaba porque, a pesar de estar creando un monstruo caprichoso, el simple hecho de verla dormir tan plácida era suficientemente satisfactorio, como para dejarla tal como estaba.
En invierno, sin embargo, descubrió que donde mejor estaba era entre nuestras sábanas, al calor de nuestros cuerpos, debajo de un nórdico bien mullido. Y ahí se quedaba toda la noche. Quietina, sin moverse, como imaginando que si se movía, acabaríamos por echarla de la cama y tendría que dormir en el sofá. Ella era la privilegiada porque a ninguno de los otros los dejábamos muchas veces entrar a dormir en el cuarto con nosotros, puesto que siempre se cansaban pronto y tenías que levantarte a abrirles la puerta. Ella no. Ella aguantaba toda la noche sin comer, beber o hacer sus necesidades en su cajón de arena. Todo, con tal de estar al calor de sus mascotas humanas el mayor tiempo posible.
Y es que eso somos para ellos: mascotas humanas. Ellos son los verdaderos propietarios de nuestro hogar y los que rigen nuestras costumbres.
Cuando nos mudamos a la casa en la que vivimos hoy, los primeros días no dejamos ni que salieran al patio. Es más, como todo era nuevo para ellos, tampoco se fiaban mucho de lo que pudieran encontrar fuera del comedor. Pero ella, la más pequeña de todos, fue la primera que decidió que ya estaba bien de estar encerrados. Salió al patio, dio vueltas alrededor de la casa y se aventuró a pasar por debajo de la verja de entrada, para descubrir que todo un mundo enorme se les había abierto desde aquel día. Por la mañana, excepto los días de lluvia, que para algo son gatos, salían todos a pasear. A veces, incluso íbamos todos en manada a sacar a los perros a una plaza delante de casa. Era para verlo: dos dálmatas, dos humanos y tres gatos. Fascinante. Eso sí, cuando caía el sol, ya estaba ella la primera en casa, esperando a que llegase la hora de ir a dormir a nuestra cama. Siempre y cuando no nos hubiéramos dejado la puerta de nuestra habitación abierta, porque en esos casos, al llegar a casa ya sabías donde estaba. No fallaba nunca. Así era ella. Capaz de dormirse sentada, sobre una mesa en el patio, en una maceta al fresco de la tierra húmeda o bajo nuestras mantas. Nuestra pequeña Konichiwa.
Y así es como la vamos a recordar. Robándote de un armario los plumeros con los que tanto le gustaba jugar, desconfiada con quien no conocía, pero respondiendo a nuestra llamada cada vez que le pedíamos que viniese, como si fuera un perrito disfrazado de felino para disimular no sé bien el qué, capaz de dormir todo el día conmigo y toda la noche con Vanessa sin moverse un milímetro, peleándose con su hermana felina o intimidando con su sola presencia a sus hermanos caninos. Bebiendo de cualquier vaso con agua que encontrase en la cocina y restregándose con todo, sólo porque le dijeras que era una gata bonita.
Siempre nos decíamos que cuando fuese vieja, sería una pesada de narices, queriendo continuamente estar encima de nosotros para que le diésemos mimos y carantoñas. Y mira por donde, la última que llegó ha sido la primera en irse.
Así que hasta la vista, pequeña, "my little Connie", la gata chunga como le llamaba cariñosamente cuando estaba enferma, al principio de todo. Nuestra estufita de pelo y la que siempre, pasara lo que pasara, estaba dispuesta a hacer que viéramos que todo es muy relativo, como si supiera que sólo con acariciarla, todo mal desaparecía.
Fue un honor acogerte, ha sido un placer cuidarte y es un dolor terrible el llorarte. Pero al menos somos conscientes de que el tiempo que has estado con nosotros, has sido uno de los animales más felices que haya podido haber en el mundo.
Te queremos y siempre te recordaremos.
Tus mascotas humanas: Vanessa y Alex.



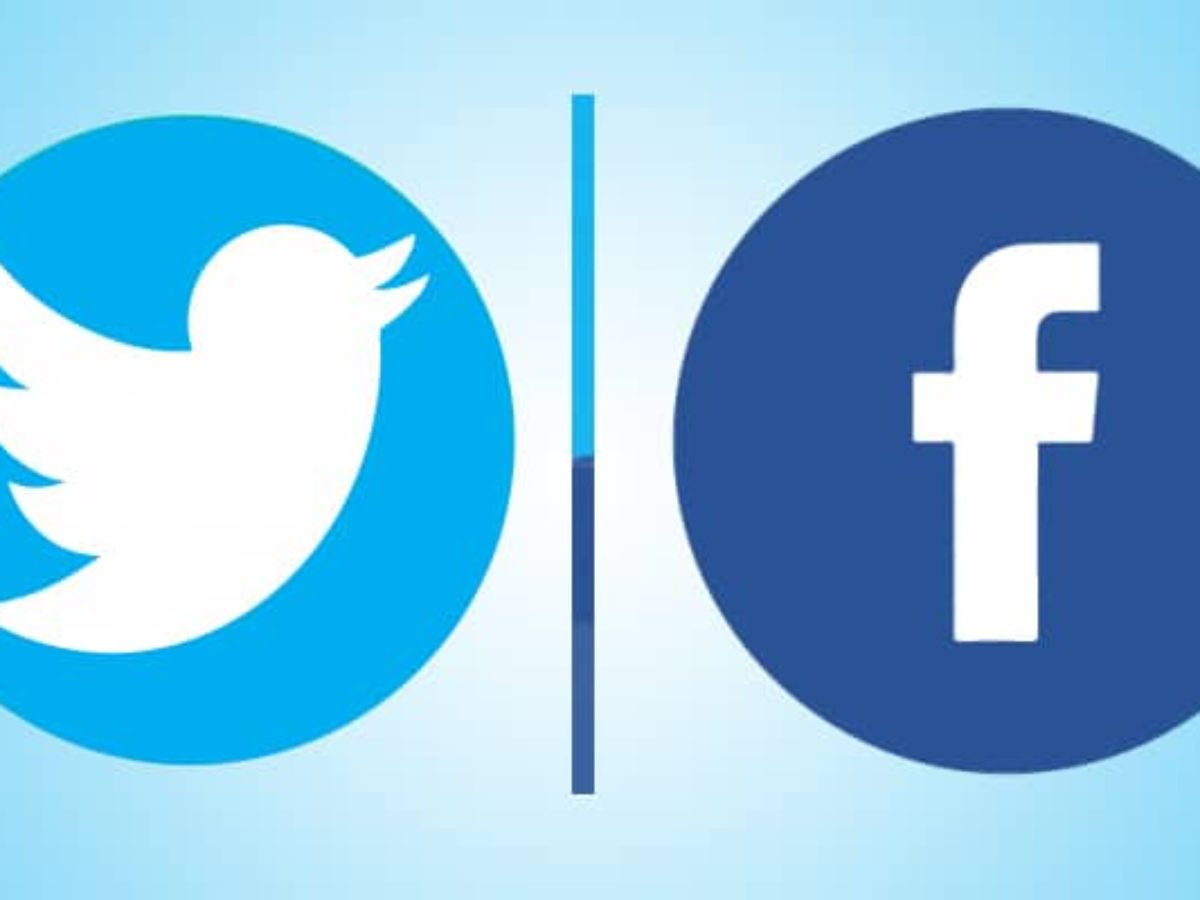
Sois geniales.
Un besazo enorme.